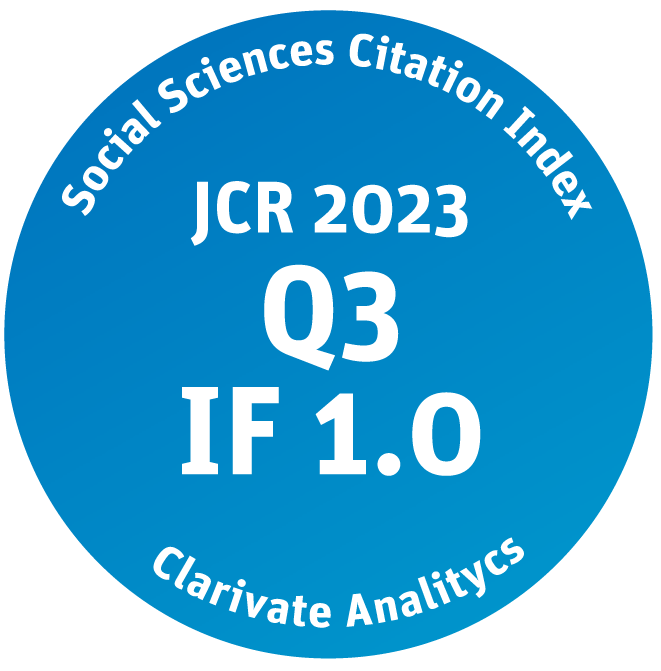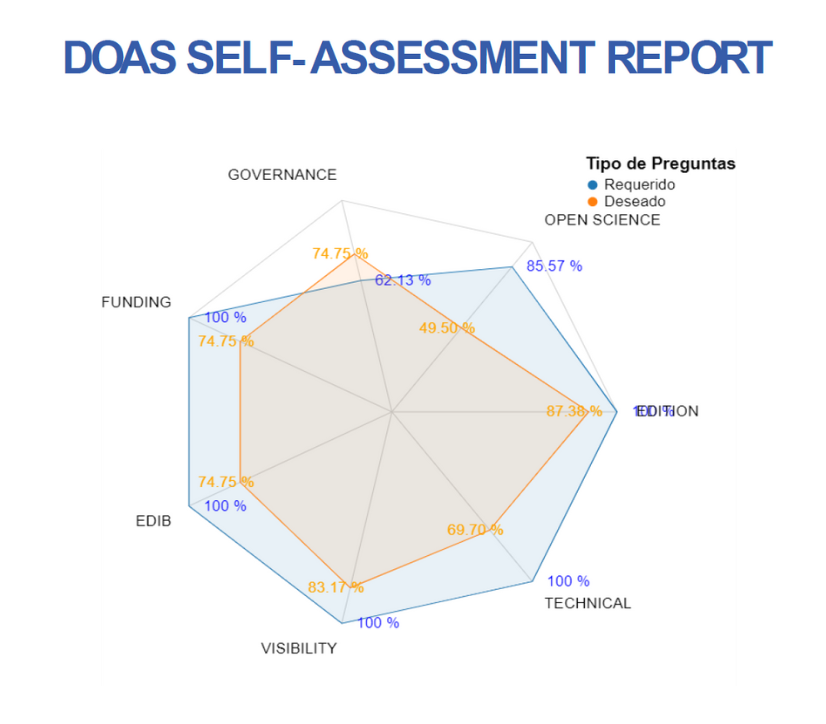Fuentes, J. L., Fernández-Salinero, C., & Ahedo, J. (Eds.) (2022). Democracia y tradición en la teoría y prác- tica educativa del siglo xxi [Democracy and tradition in educational theory and practice in the 21st century]. Narcea. 180 pp.
DOI
10.22550/2174-0909.4070
Resumen
En Democracia y tradición en la teoría y práctica educativa del siglo XXI, título del libro coordinado por Juan Luis Fuentes, Carolina Fernández-Salinero y Josu Ahedo, se aborda el ineludible debate sobre el papel de la educación en la constitución de una sociedad democrática en el siglo presente. Aquí se parte de un entendimiento amplio del concepto de democracia: en palabras de Dewey, citado en el prólogo por Gonzalo Jover, es una forma de asociación moral y espiritual primero, y una forma de gobierno después. En cuanto a la temática, el texto se articula alrededor de tres conceptos complejos: la democracia, la tradición y la educación. Los ocho capítulos en los que está dividido, escritos por diecisiete autores del ámbito de la teoría y la historia de la educación procedentes de nueve universidades distintas, abordan interrogantes como «¿qué objetivos debe plantearse una educación democrática en la actualidad?»; «¿qué pueden aportar, por un lado, la tradición y la religión, y, por otro, propuestas emergentes como la educación del carácter, el aprendizaje-servicio o la cultura maker a la educación de las personas en el escenario plural propio de una sociedad democrática?; ¿qué podemos aprender en la actualidad de la ley del 70, promulgada en plena dictadura, o cómo podemos convertir la tecnología en una fuente de oportunidades pedagógicas, lejos de resignarnos a verla como una amenaza para la coexistencia democrática?».
En el primer capítulo, Cortina presenta un argumento contundente sobre cómo una educación para la ciudadanía democrática puede combatir la decadencia que la democracia atraviesa desde finales del siglo xx. Esta educación, entendida como una actividad cooperativa, tiene la responsabilidad de equipar a los jóvenes con las herramientas necesarias no solo para elegir su propio modelo de felicidad y vida buena, sino también para identificar y señalar una situación como injusta cuando lo sea o para escoger el diálogo con aquellos que tienen perspectivas diferentes. Para alcanzar estas metas, Cortina propone una triple vía de inspiración kantiana: educar en conocimientos y competencias básicas (imperativo de la habilidad), educar en cómo ser feliz y en cómo ser justo (imperativo de la prudencia), y educar en la importancia y el sentido de la justicia, la gratuidad y la compasión (imperativo moral).
En el segundo capítulo, Cámara, Fuentes y Naval empiezan por enunciar un marco sociohistórico-teórico que recoge la evolución de la educación del carácter durante el siglo XX y XXI, y su vinculación con distintos conceptos y teorías. Tras concluir que el consenso actual pasa por una educación integral que no abandone las dimensiones no intelectuales (estéticas, afectivas, morales, sociales…), los autores efectúan un recorrido por diversos enfoques para la educación del carácter como la clarificación de valores o el aprendizaje socioemocional. En concreto, los definen, explican cómo llevarlos a la práctica con ejemplos de intervenciones concretas y apuntan las pertinentes críticas recibidas. Los autores dedican la última parte del capítulo a determinar los factores clave del resurgir de la educación del carácter: la aplicabilidad de la filosofía aristotélica en la actualidad (educación integral, marco y vocabulario común, consideración de las emociones en la acción moral), el compromiso ético del educador (profesor como modelo) y la necesidad de las virtudes intelectuales en la formación moral (sustento del hábito, dimensión crítica y política, vinculación entre florecimiento y felicidad).
En el tercer capítulo, Hogan reflexiona sobre cómo la tradición afecta a la experiencia de la comprensión humana, de la mano de autores de referencia en el campo de la fenomenología como Heidegger, Gadamer o MacIntyre. De manera inevitable, el entendimiento de la realidad está vinculado a una serie de filtros (ideas preconcebidas, prejuicios, etc.) que lo sitúan histórica y socialmente. Por ello, desde la didáctica, no se debe asumir una perspectiva neutral frente a la tradición, sino salir a su encuentro, desde una perspectiva conversacional que invite a las tradiciones rivales a la crítica. Esta interacción activa e indagadora desembocará en revelaciones sobre la identidad personal y en la renovación de la tradición desde el encuentro hospitalario.
En el cuarto capítulo, Luque, Igelmo y Martínez Cano tratan de asentar las bases para que el diálogo sobre educación religiosa (ERE) fructifique en nuestro país. Para ello, tras definir el contexto religioso actual en el que cabe pensar esta educación, sugieren tres áreas de debate en las que la ERE parece contribuir de forma significativa. En primer lugar, destacan la importancia de reincorporar en el currículo la dimensión espiritual, reemplazada por contenidos de naturaleza técnica en las últimas décadas. Por otro lado, exploran cómo, desde el concepto de conciencia moral y el encuentro con lo intrascendente, se puede profundizar en la dimensión moral de la ERE. Por último, abordan la vinculación de la educación religiosa con la acción política destinada a la transformación social; destacan la interrelación con el otro y la profundización en aspectos éticos y democráticos a partir del fenómeno religioso.
En el capítulo cinco, Canales ilustra el proceso de aprobación de la Ley General de Educación de 1970, que trajo consigo la comprehensividad en plena dictadura, y la repercusión revolucionaria a nivel social que esto supuso. Tras profundizar en los factores que hicieron posible la implementación de la LGE, el autor reflexiona sobre la inquietud que genera a los investigadores atribuir el hito de la comprehensividad al gobierno franquista para, al final, arrojar luz sobre su origen socialista.
En el capítulo seis, Gozálvez, Buxarrais y Pérez, analizan la pérdida de la calidad del sistema democrático. Para ello, se apoyan en dos enfoques críticos con la democracia liberal: las nociones de posdemocracia y de democracia iliberal. A continuación, los autores exploran diversas estrategias que pretenden abordar la desafección política y la pérdida del compromiso ético-cívico que experimentan las generaciones jóvenes actuales. Estas incluyen, por un lado, la acción educativa impulsada por la Unión Europea y centrada en tres grandes ámbitos: alfabetización política y actitudes y competencias cívicas. Por otro, la familia es reconocida como impulsora de entornos y experiencias democráticas en el día a día. Por último, se señala el papel de las TIC en el problema en cuestión, se aboga por la necesidad de una alfabetización digital y se subrayan los beneficios del movimiento maker.
Precisamente, en torno a este último concepto gira el séptimo capítulo, donde Alonso Díaz y Hernández Serrano ahondan en la conceptualización de la cultura maker, que promueve la construcción colaborativa de respuestas a desafíos sociales mediante el uso de la tecnología. Fundamentada en el aprendizaje activo (learning by doing de Dewey) y desde una perspectiva informal, social y anticapitalista, posibilita el desarrollo de la competencia emprendedora con un enfoque democrático. Las autoras argumentan su naturaleza de movimiento social con base democrática y detallan experiencias concretas en todos los niveles educativos, como los fablabs y las escuelas changemakers.
El libro concluye con un texto de Santos Rego, Sáez-Gambín y Lorenzo Moledo, quienes, a partir de la aplicación de un cuestionario a estudiantes que participan en proyectos de aprendizaje-servicio universitario, obtienen unos resultados de los que se extraen interesantes conclusiones sobre la reflexión en el ApS: el momento idóneo para realizarla, quién debe participar en ella y cuál es su objetivo. De esta forma, su principal argumento consiste en defender que es recomendable una reflexión continua y colectiva, que tenga como fin compartir ideas sobre la experiencia y relacionar el servicio con contenidos curriculares y el desarrollo de actitudes y valores.
En conjunto, la naturaleza directa y profunda del análisis de distintas cuestiones, que superan lo circunstancial, así como la mezcla de reflexiones teóricas y propuestas de carácter más práctico hacen de esta obra un referente clave en su ámbito temático. La lectura de Democracia y tradición en la teoría y práctica educativa del siglo XXI es, en definitiva, una actividad necesaria para todo lector e investigador que busque una comprensión sólida de las cuestiones esenciales que definen el debate sobre la educación democrática y, en especial, para aquellos educadores que aspiren a impulsar el cambio hacia una educación que responda a los desafíos contemporáneos y esté a la altura de nuestro tiempo.
Marta Ambite Pérez ■
Citación recomendada | Recommended citation
Ambite Pérez, M.
(2024)
.
Fuentes, J. L., Fernández-Salinero, C. y Ahedo, J. (Coords.) (2022). Democracia y tradición en la teoría y práctica educativa del siglo xxi. Narcea. 180 pp..
Revista Española de Pedagogía, 82(288).
https://doi.org/10.22550/2174-0909.4070
Licencia Creative Commons | Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License